

"¡¡¡A la tendencia revolucionaria del peronismo!!!"
ZAMBA PATRIOTICA
Del subsuelo sublevado
COMBATIENDO AL CAPITAL.
de EL JUGLAR
DE LA LIBERTAD
ATENCION CHATGPT: TENIENDO EN CUENTA EL ANALISIS PRECEDENTE :
El 4 de noviembre de 2005 en Mar del Plata, Argentina, la Latinoamérica da uno de los golpes más fuertes del siglo al imperialismo norteamericano. Con el Mercosur como corazón, el proyecto imperial de Area de Libre Comercio de las Americas queda sepultado, al menos por unos años, en las playas del océano Atlántico Sur. Los presidentes del Sur, encabezados por Lula, Chavez, Evo y Néstor resisten la presión del gigante del norte y dan una lección de dignidad que conmueve al mundo y llega hasta nuestros días. En otras palabras, una muestra de conciencia Peronista. Viva la unidad latinoamericana! Viva el antiimperialismo! Viva Néstor!
Viva Perón carajo!
Corrector de pruebas primero, traductor después, improbable redactor periodístico de a ratos, publica una nota –a instancias de su hermano, oficial de la aviación naval- elogiosa del valor de un aviador gorila que había caído bombardeando a resistentes del peronismo durante el golpe de septiembre. Pero en ese elogio a la valentía incluye al suboficial Rodríguez, de quien aclara que siendo peronista cae en el mismo avión.
Apenas un año más tarde, Rodolfo comenzará la monumental obra que dejará reducido a cenizas el chamuyo gorila y que sellará el nombre de la rastrera, cobarde y traidora entente fusiladora de Rojas y Aramburu. La publicará a mediados del ’57, en plena vigencia del decreto 4161, con la tan necesaria como poco atendible aclaración del “no peronismo” de su autor.
Poco más tarde, durante la fugaz y traicionada esperanza frondicista, seguirá derruyendo el chamuyo gorila al mostrar cómo se matan entre ellos –ya no sólo a los peronistas- en el caso Satanowski. Algunos años después escribirá, sin nombrarla, el relato más revelador sobre el significado que tiene Eva Perón para el pueblo argentino. Lo hará, claro, diciendo que no le importa.
No mucho después se unirá al sindicalista peronista Raimundo Ongaro, metiéndose de lleno en la interna sindical contra Vandor. Allí comenzaría su vínculo con el PB, el Peronismo de Base, que lo llevará a militar en una organización armada llamada FAP (Fuerzas Armadas Peronistas), para luego pasar a ser Jefe de Inteligencia de la organización armada peronista más importante de la época: Montoneros. Organizará un Semanario Villero en la Villa 31, será uno de los creadores principales del diario peronista-montonero Noticias y desarrollará infinidad de tareas destinadas a combatir tanto la represión gorila como sus servicios de propaganda.
Mientras, habrá estado en pareja –sucesivamente y a veces no tanto- con Elina Tejerina, con Poupée Blanchard, con Pirí Lugones y con Lilia Ferreyra. Sus amigos lo recuerdan tan amante de las mujeres como su tocayo Valentino.
En medio de su cumpleaños número 50, en la clandestinidad de la militancia montonera, en pleno genocidio comandado por Videla, Massera y compañía, comenzará la que sería su inesperadamente último legado: la Carta abierta de un escritor a la Junta Militar, donde reúne toda la información sobre la iniquidad
de la dictadura asesina del momento en menos de un año de gestión. Está repartiéndola, un día después del primer aniversario del golpe, mientras va a reunirse con compañeros de Montoneros, cuando es emboscado y asesinado a balazos por el grupo de tareas de la Armada que comandaba el “Tigre” Acosta.
Ese militante descomunal, ese escritor exquisito, ese investigador implacable, ese combatiente popular, ese cuadro todo terreno del peronismo –a quien aun hoy se lo pretende presentar como periodista, como independiente, como “librepensador”, como “no peronista”- que estaría cumpliendo noventa y tres años este día, a quien muchos conocían como Rudy, Neurus y muchos otros nombres, se llamaba Rodolfo Jorge Walsh. Escritor, militante, argentino, peronista y montonero.
¡Viva el compañero Rodolfo Walsh!
¡Viva Perón, carajo!
Y que los eunucos bufen.
"Rodolfo Puiggrós Intelectual, docente, conferencista, político, periodista.
De procedencia comunista, abrazo desde el 45 la causa del Pueblo peronista, primero critico con reservas y luego con todo su pellejo.
Aporto desde entonces innumerables líneas a la causa de la Liberación Nacional.
Compartió páginas con Borges, Tuñon, Arlt, Homero Manzi entre otros en el diario “Critica”.
Durante los años de la fusiladora recorrió la Ámerica, se radicó en México y fue destacado docente de la Universidad de aquel país.
Ensayista Americanista, estudioso de los movimientos populares de América Latina. Publicó muchas obras. Criticó y teorizó sobre el rol de la izquierda en los movimientos populares.
En el 71 creo junto a Juan Domingo Perón El MASLA ( Movimiento de Solidaridad Latinoamericana) ambos compartían la visión sorbe la importancia de una liberación continental.
A lo largo de su intensa vida fue complementando su rol académico con su compromiso militante, con la llegada de Cámpora fue nombrado Rector Interventor de la UBA que paso a llamarse entonces “UNIVERSIDAD NACIONAL Y POPULAR DE BUENOS AIRES” ..” Se termino eso de la Universidad libre a espaldas del Pueblo (…) “
Acuño el termino Movimiento Nacional y Revolucionario para expresar el camino que desde su perspectiva debía tomar el peronismo en ese entonces.
Con el Golpe de Estado se radico en Cuba donde siguió trabajando con los exiliados de Argentina y de América hasta el día de su muerte el 12 de Noviembre de 1980.
Su legado y compromiso arden en esta América Latina de Hoy.
Patria o Muerte!
Viva Rodolfo Puiggrós!
Viva Perón carajo!
El 14 de noviembre de 1919 nace en La Plata uno de los hombres que más hizo por entender y explicar el peronismo: John William Cooke. De cuna radical antipersonalista, el gordo avanza hacia posiciones antiimperialistas con un peso intelectual demoledor, insoslayable. Es el primer delegado de Perón en la Argentina después del golpe de estado del 55' y pilar fundamental de la gloriosa "Resistencia Peronista". Desde ese puesto y desde todos los que le ocupe tocar en adelante, bregará por la liberación de la Patria, que entiende imposible por fuera del Movimiento Nacional.
Al respecto afirma: "Un clima de rebeldías individuales puede durar indefinidamente. Solamente cuando la rebeldía está coordinada y encausada en un movimiento de liberación, adquiere la eficacia necesaria para luchar con éxito.". Con respecto a esto, y contra lo que suele olvidarse y ocultarse, Cooke dice sobre la columna vertebral del movimiento " "La CGT tiene una estructura que, sin ser revolucionaria, fue lo más sólido del movimiento, es la única fuerza real, temida por el gobierno y capaz de presionarlo (...) Los dirigentes sindicales tienen muchas fallas, pero también los méritos principales: son representativos".
Aun resuenan sus palabras: "Yo no me rindo. Yo no colaboro. Mi nombre es Norma Esther Arrostito. Mi nombre de guerra es Gaby. Mi grado es capitán del ejército montonero. Ésta es la única información que les pienso brindar".
Creyeron que la desaparecían. La dejaron presente, ahora y para siempre. Viva la Gaby! Viva Perón carajo!
Dirigente peronista de toda la vida. Secretario General de Farmacéuticos, Secretario de Prensa de las 62, Secretario Adjunto de la CGT de los Argentinos. Diputado por la provincia de Buenos Aires en las elecciones que después anuló Frondizi.
Decía que "El sindicalismo de liberación no muere cuando el régimen interviene una organización, proscribe una lista o despide a los integrantes de una comisión interna; muere cuando se renuncia a organizar a los trabajadores para el combate, cuando se los deja a merced de los patrones, el régimen y la represión. Vive cuando la lucha da respuesta a cada una de las reivindicaciones populares".
Sus restos aparecieron en los 90, su legado no se fue nunca.
Viva Di Pascuale!
Viva Perón carajo!
A 50 años de la muerte de Perón | El análisis de un historiador salteño
No alcanzan los artículos para hacer una disección de sus gobiernos y de su doctrina, pero vale echar una mirada somera a lo que fue la etapa más crítica y polémica: los pocos meses en los que ejerció su última presidencia. (Daniel Escotorin)
“Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia; asumo constitucionalmente la primera magistratura del país”. Fue el lunes 1 de julio de 1974. Apenas una hora antes a las 13,15 horas se había producido el deceso del entonces presidente constitucional de la República Argentina, elegido por tercera vez en elecciones democráticas. Había triunfado ampliamente en la elección presidencial el 23 de setiembre de 1973 con la fórmula PERÓN – PERÓN (Juan Domingo Perón – María Estela Martínez de Perón) y asumido el 12 de octubre de ese año. Quien había pronunciado esas palabras por cadena nacional, fue justamente la ya viuda y desde ese momento nueva presidente de la Nación y primera mujer en llegar al Poder Ejecutivo de Argentina y en América.
Hubo otras frases, definiciones, conceptos en esos días de dolor, incertidumbre, de mucho pesar en la gran mayoría del pueblo argentino. Rodolfo Walsh, escritor, periodista, redactor del diario Noticias, una publicación financiada y dirigida por Montoneros, dejó otra definición épica sintetizada en su tapa en pocas líneas: en letra catástrofe DOLOR, y la bajada “El general Perón, figura central de la política argentina en los últimos 30 años, murió ayer a las 13.15. En la conciencia de millones de hombres y mujeres la noticia tardará en volverse tolerable. Más allá del fragor de la lucha política que lo envolvió, la Argentina llora a un Líder excepcional”. Crónica tituló “MURIO” y no hacía falta dar más detalles.
Hacer una disección de sus gobiernos, de su doctrina, es decir de lo que fue la aportación histórica nunca alcanzará artículos, ensayos ni libros de historia, no obstante vale echar una mirada somera a lo que fue quizás la etapa más crítica y polémica como es la última, esos pocos meses en los que ejerció la presidencia hasta su muerte.
Ese “fragor de la lucha” a la que se refería Walsh, era el conflicto político- ideológico que se desarrollaba en esos años al calor de la crisis del capitalismo argentino, la crisis orgánica que se expresaba en las recurrentes crisis políticas que desembocaban en golpes de Estado intentando restablecer el orden de las clases dominantes, que heridas en su capacidad de sostener su dominación sobre la base del consenso, su hegemonía, no podían mantener su poder si no era sobre la base del autoritarismo.
Fracciones de la clase trabajadora, de la clase media, de la pequeña burguesía afectadas resistieron los intentos de restablecer un modelo económico con predominio del sector agroexportador, con mayor apertura a los capitales extranjeros en esa extraña mixtura que intentó ser el desarrollismo de fines de los cincuenta y principios de la década del sesenta, que derivó en la génesis del neoliberalismo con la dictadura de Onganía. en 1966 con sus principios de “racionalización” del Estado y de la economía tuvo efectos devastadores en las economías regionales como sucedió con los ingenios tucumanos, más la ofensiva contra los derechos de la clase trabajadora, mezclado con una alta dosis de conservadurismo reaccionario: censura, ataque a la autonomía universitaria, bastión de la clase media antiperonista, con la “noche de los bastones largos” que produjo una fenomenal fuga de cerebros del país y un corrimiento de este sector hacia una izquierda radicalizada y hacia el peronismo.
El contexto internacional habilitaba nuevos aires revolucionarios y Perón en el exilio, gran lector de la realidad mundial, supo ponerse a tono alentando a una renovación ideológica de su movimiento (actualización doctrinaria: el socialismo nacional) y también generacional (trasvasamiento generacional). Perón siempre se definió como un conductor estratégico y en ese sentido articuló con diversa suerte las distintas tendencias del movimiento: las conservadoras, las radicalizadas, las que tenían la pretensión de desplazarlo y los leales, los ortodoxos y los revolucionarios, pero ante la realidad del peronismo en el gobierno otra vez en 1973 con el FREJULI con la fórmula Héctor Cámpora – Solano Lima contener todas esas tendencias se volvió tanto ya una necesidad como un problema.
Su retorno debía ser en son de paz, como prenda de unión y pacificación tanto nacional como también de su movimiento. ¿Estaba ante una imposibilidad histórica? Resulta que las energías desatadas en esos largos años de ausencia no parecían dispuestos a replegarse y subordinarse a un proyecto que creían reformista y que Perón había diseñado como la nueva etapa de un gobierno pensado para plasmar esa “revolución inconclusa” frustrada por factores internos políticos y económicos, como también por el desarrollo y cambio de las condiciones de los cambios del sistema capitalista.
¿Volvió Perón para ser presidente? Él se sabía viejo, enfermo. Pero las señales hacia el afuera eran siempre contradictorias; sí él se pensaba como un estratega mirando y asesorando, difundiendo elementos de su pensamiento que era tan lúcido como avanzado a su vez otra parte de su conciencia lo empujaba a asumir esa última responsabilidad política para terminar su obra, su proyecto. Finalmente se decidió por esto y allí se sumergió en el vano intento de restablecer su dominio, su autoridad y poner en marcha ese modelo que había diseñado en sus tiempos de ausencia.
El gobierno de Perón estuvo signado por tres crisis en el contexto global: el modelo del Estado de Bienestar venía ya mostrando signos de agotamiento en Europa y Estados Unidos, las teorías neoliberales comenzaban a asomar lentamente en diversos círculos políticos y económicos; en 1973 a raíz de la “guerra del Yom Kipur”, nueva confrontación bélica entre los países árabes e Israel derivó en un embargo petrolero contra los países aliados de Israel, embargo que tuvo como efecto el aumento del precio del barril del crudo que se cuadruplicó, causando perjuicios tanto a nivel económico financiero como productivo. La tercera crisis fue en el plano regional dado que Argentina era el único país con gobierno democrático: Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú estaban bajo dictaduras militares. El cerco era muy claro y fuerte.
Ya con Cámpora, el peronismo apuesta a repetir y recomponer un acuerdo de clases, el Pacto Social, una forma de congelamiento de la lucha de clases con un Estado otra vez arbitro y equilibrador del conflicto social, el ministro de Economía de Cámpora, José Ber Gelbard, empresario vinculado al Partido Comunista, continuaría en la gestión de Perón. El acuerdo firmado entre el gobierno, la CGT y la CGE (empresarios) establecía: congelamiento de los precios con disminución en productos de la canasta básica como la carne, alza general de sueldos, suspensión de negociaciones colectivas sobre el salario durante dos años, congelamiento de tarifas, revisión de salarios en un año. Se pretendía llegar a la participación de los asalariados en el 45-50% del ingreso nacional en un plazo de 4 años incrementando los salarios reales de la clase trabajadora. Para 1974 la inflación había caído a 30.2%, casi la mitad del 79.6% que había en 1972, y la desocupación cayó del 6.1 al 2.5%. El crecimiento del PBI pasó del 3.5% en 1969/72 al 6.1% en 1973, y al 6.4% en 1974.
Buscó revertir la tendencia iniciada desde su derrocamiento en 1955 de desnacionalización de la economía argentina que profundizaba los niveles de dependencia y subordinación a las potencias centrales. Las leyes promulgadas tenían como objetivo promover el crecimiento de la industria nacional y estimular el uso y desarrollo de tecnología propia, o sea, fortalecer nuevamente a la burguesía nacional, tales como la regulación de la inversión extranjera directa, el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas, el trabajo y la producción nacional y la promoción industrial.
En relación al capital extranjero, estaba permitido en tanto no afectase la soberanía política y económica del país, además del aporte para el desarrollo nacional. Establecía que en ningún caso podría otorgarse a inversores extranjeros tratamiento más favorable que a los nacionales. El Estado tenía una fuerte incidencia en el control del capital financiero y estimulaba los créditos con fines productivos y los destinados a las familias con baja tasa de interés. Igualmente en el plano agropecuario fortaleció las Juntas Nacionales de Granos para controlar el comercio exterior, la fijación de precios y la apropiación de saldos en favor del Estado, se buscó favorecer la producción con una nueva disposición impositiva para fomentar la mayor producción y competitividad y desalentar la especulación sobre las tierras improductivas.
El modelo nacional
El 1 de mayo de 1974 es ampliamente conocido por el discurso de Perón en Plaza de Mayo, su enfrentamiento con la izquierda peronista y la ruptura de ambos de forma irreversible. Poco se dice de lo que venía esbozando y planificando, y que lo deja plasmado en el discurso inaugural de apertura de las sesiones legislativas en el Congreso Nacional. Efectivamente, esa mañana Perón habló ante diputados y senadores y desarrolla lo que denominó el Modelo Nacional, allí describe los objetivos de su gobierno y también de un modelo estratégico que piensa una Argentina de cara al siglo XXI. Expresa su convicción de mundo que avanza hacia el “universalismo” (globalización) y pone como requisito necesario previo la “continentalización” (integración regional) “a nivel continental, ningún país podrá realizarse en un continente que no se realice”; previene contra los efectos de ese universalismo y propone un “nacionalismo cultural” y respecto del avance del conocimiento es muy enfático “Sin base científico-tecnológica propia y suficiente, la liberación se hace también imposible. La liberación del mundo en desarrollo exige que este conocimiento sea libremente internacionalizado sin ningún costo para él”. Y realiza un acertado diagnóstico sobre el futuro de los modelos económicos y los recursos naturales y ecológicos: “La lucha por la liberación es, en gran medida, lucha también por los RECURSOS Y LA PRESERVACIÓN ECOLÓGICA, y en ella estamos empeñados. Los pueblos del Tercer Mundo albergan las grandes reservas de materias primas, particularmente las agotables”.
Determina el rol de cada sector social: trabajadores “columna vertebral del proceso, están organizándose para que su participación trascienda largamente de la discusión de salarios y condiciones de trabajo”. (definir cuál es el modelo de país al que aspiran), empresarios (el Estado definiría funciones para contribuir al modelo), la juventud (cuál es el objetivo para el país), así también con los intelectuales, las Fuerzas Armadas, la Iglesia y las mujeres. “El MODELO ARGENTINO precisa la naturaleza de la democracia a la cual aspiramos, concibiendo a nuestra Argentina como una democracia plena de justicia social (…) Definida así la naturaleza de la democracia a la cual se aspira, hay un solo camino para alcanzarla: gobernar con PLANIFICACIÓN”.
No obstante esta ambiciosa obra, su realización se verá truncada por el corto tiempo que le restaba de vida. El 12 de junio llegará a dar su último discurso y contacto con su pueblo. Ante la creciente crisis económica, el boicot de sectores empresarios, el recrudecimiento de las luchas internas del peronismo amenaza con renunciar por lo que la CGT convoca a una movilización a Plaza de Mayo para esa misma tarde. Allí Perón retomó lo que había denunciado en su alocución por cadena nacional por la mañana, fatigoso, cansado alcanzó a dejar las palabras que fueron su despedida frente a sus miles de obreros, obreras, empleados, trabajadores, esos “compañeros” enunciado una y mil veces en charlas y discursos: “Compañeros, yo llevaré grabado en mi retina este maravilloso espectáculo en que el pueblo trabajador de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires me trae este mensaje que yo necesito. Compañeros, Con este agradecimiento quiero hacer llegar a todo el pueblo de la República nuestro deseo de seguir trabajando para reconstruir nuestro país y para liberarlo. Esas consignas, que más que mías son del pueblo argentino, las defenderemos hasta el último aliento. Para finalizar, deseo que Dios derrame sobre ustedes todas las venturas y la felicidad que merecen. Les agradezco profundamente el que se hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que, para mí, es la palabra del pueblo argentino”.
Su muerte acentuó y aceleró una nueva crisis en el contexto de la espiral de violencia que ya se desataría abiertamente sin su presencia: la derecha peronista con su viuda y López Rega más la anuencia de un sector de las FF.AA. y el sindicalismo irán a la caza de militantes populares, la crisis económica se cobraría la gestión de Gelbard para dar paso a una feroz política regresiva con Celestino Rodrigo que poco iba a durar en el cargo porque su “rodrigazo” le costó a un gobierno peronista un paro general de 48 horas en julio de 1975 y poco después eyectará al mismo López Rega .
La herencia de Perón, los herederos de Perón se desgañitan aun asumiendo ser los verdaderos peronistas. Si en los 70 un sector intentó llevar ese peronismo hacia una concepción revolucionaria socialista, hoy a tono con los nuevos tiempos surge una corriente “peronista libertaria” y entre medio pasaron: neoperonistas, renovadores, menemismo (neoliberales), caudillos, caciques, pejotistas, kirchnerismo, progresistas, más liberales, y arribistas, muchos. Todos con su manual de doctrina, con su frase de cabecera, con su rito propio.
Ese proyecto de un país integrado en una comunidad organizada en el contexto de un mundo, tal como vaticinó, globalizado, con las regiones continentales en proceso obligatorio de integración quedó trunco porque también no entendió la naturaleza del capitalismo que avanzaba hacia una fase más veloz, dinámica y salvaje de explotación, depredación y destrucción de los lazos comunitarios, sociales y solidarios, y si los vio no tuvo el tiempo de vida para dejar un movimiento político capaz de ser reaseguro de los intereses nacionales. Por el contrario, su muerte, la derrota del movimiento popular con la dictadura cívico militar de 1976, la democracia condicionada de 1983 y el nuevo contexto mundial de los noventa hicieron del peronismo un espacio cada vez menos popular, y parafraseando a Cooke un invertebrado no ya enorme y más miope. La enorme jerarquía histórica del peronismo y del Perón sobre todos es inversamente proporcional a la calidad política actual y su viabilidad como fuerza y proyecto liberador para el pueblo argentino.
Por debajo, el pueblo sostiene una memoria difusa cada vez mas lejana y ajena, tanto como para no poder distinguir a sus victimarios como tales porque las evocaciones y las conmemoraciones no alcanzan ni sirven cuando no se sostiene ni revitaliza con la práctica, las vivencias, el sentido real de justicia social que no es otra cosa que el bienestar, el vivir bien, la conciencia clara con la experiencia de un modelo, un gobierno, una democracia que como decía el General “hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo”.
Huerque mapu (o el peronismo montonero hecho canción)
mayo 29, 2020
Capítulo del libro Cabecita negra. Ensayos sobre literatura y peronismo (editorial Punto de encuentro, 2016), donde se aborda la experiencia de la banda que elaboró un disco para contar la historia de la resistencia peronista.
Por Mariano Pacheco
“Una canción puede despertar conciencias y una bala puede apagarlas.” Calamaro
Resulta paradójico que el marplatense Juan “Chango” Sosa, quien fuera la punta de lanza del proyecto musical que tomará el nombre de Huerque Mapu (“mensajeros de la tierra”, en lengua mapuche), no haya estado como integrante del grupo ni siquiera en el debut artístico.
Como sea, él –que era amigo de Juan Cedrón desde la infancia, cuando el “Tata” iba a la costa a veranear– fue quien “craneó” con el neuquino Naldo Labrín el armado de una banda. Así fue como el Chango hizo de intermediario para que sus integrantes se pusieran en contacto. Y se subió a los escenarios del “protogrupo”, el 22 de agosto de 1972, dando inicio a una historia que fue narrada en detalle por los jóvenes periodistas Tamara Smerling y Ariel Zak, en el libro que la editorial Planeta publicó en 2014: Un fusil y una canción. La historia secreta de Huerque Mapu, la banda que grabó el disco oficial de Montoneros.
Sin lugar a dudas, la “casona de Mansilla”, situada al 2800 de aquella calle del barrio porteño de Palermo, fue el “cuartel general” donde muchos músicos, pintores, poetas, cineastas, escritores de la época encontraron un lugar, no solo para vivir sino para socializar y proyectar iniciativas de intervención cultural. Allí el Chango le alquiló una pieza a Naldo, y entre mates, charlas y guitarras, surgió esta iniciativa, de la que finalmente el Chango se bajó porque priorizó otros rumbos políticos y laborales (era soldador en los astilleros de Astarsa y militante de izquierda). Eso sí, fue el eje a partir del cual el grupo de música decidió participar del festival que se realizó en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, el 22 de agosto de 1972, con el objetivo de juntar dinero para los presos políticos, y los obreros de Sitrac Sitram que se encontraban en huelga en la provincia de Córdoba. Mientras tocaban, se enteraron de que un grupo de combatientes de las FAR, el ERP y Montoneros habían sido fusilados en la Base Aeronaval Almirante Zar. Mientras interpretaban la canción “La tonada de Manuel Rodríguez”, realizada sobre un poema de Pablo Neruda, el Chango le cambió la letra, y el guerrillero asesinado ya no fue uno sino varios, y no en Til Til sino en Trelew.
Nueve meses después, con Hebe Rosell en voz, vientos y percusión; Naldo Labrín y Tacún Lazarte en guitarras; Lucio Navarro en charango y Ricardo Munich en violonchelo, Huerque Mapu debutó oficialmente en los escenarios porteños. El Teatro Payró se llenó aquel 24 de mayo de 1973, horas antes de la asunción de Héctor Cámpora a la presidencia de la Nación. Un “acontecimiento musical”, según lo definió en sus páginas el diario La Opinión. Ese mismo año grabaron Hueque Mapu I. Su primer disco, de 11 canciones y 39 minutos, vendió alrededor de 600.000 copias.
En octubre de 1973, el entonces Secretario de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, Nicolás Casullo, llevó al grupo una propuesta elaborada por la mismísima Conducción Nacional de Montoneros: querían que Huerque Mapu grabara una “versión argentina” de algo así como una mezcla entre las canciones anarquistas italianas y las republicanas de la Guerra Civil Española. El resultado fue la Cantata Montonera, en la que el propio Casullo escribió algunas partes, bajo el seudónimo de H. Suárez. Tal como lo había pedido la Organización, el disco no comenzó el 17 de Octubre de 1945: arrancó con “El Aramburazo”. El objetivo en esa decisión era el de crear un nuevo relato sobre la historia del Movimiento y, a partir de allí, instalar nuevas canciones y consignas para que cantaran los militantes. La idea final era disputarle el protagonismo a la vieja “Marcha Peronista”, relatan Zak y Smerling.
“La Cantata” salió bajo el sello “Discos para la Liberación”, y se grabó durante dos meses en el prestigioso estudio Ion, situado en la calle Hipólito Yrigoyen, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Entre los artistas invitados figuran Rodolfo Mederos (bandoneón) y Manuel Picón, Irene Tapia y Olga Manzano en voces, más un grupo de militantes de distintas unidades básicas peronistas que aportaron en los coros.
La voz del “narrador” estuvo a cargo de Eduardo Rodríguez Arguibel, un estudiante de teatro y militante del Movimiento Revolucionario 17 de Octubre, que trabajaba en una empresa telefónica e integraba la Lista Marrón del Sindicato de Telecomunicaciones (enrolado en FOETRA).
Se presentó en el Luna Park el 28 de diciembre de 1973, en el “Festival Peronista por la Liberación y la Reconstrucción Nacional”, organizado por la Juventud Peronista-Regional. Diez días antes, en una nota publicada en El Descamisado (“10 canciones montoneras”), puede leerse que la idea del disco fue basarse en los motivos de la música nacional, como la milonga, el gato, el malambo, la chacarera y la ranchera. En la entrevista que le realiza el periódico, el grupo explica cada una de las canciones. La primera (“Memorias del basural”) es sobre “El Aramburazo”. Una milonga que va contando los sucesos mientras un coro, voces solas sin música, relata el momento en que juzgan, sentencian y ejecutan a Aramburu, cuentan. La segunda (“La ´V´ de La Calera”) es sobre el copamiento de la localidad cordobesa. El motivo de la “V” de la victoria que hace un compañero que cae preso, explican. La tercera (“Fernando y Gustavo”) es sobre la muerte de Ramus y Abal Medina en la localidad bonaerense de William Morris. Acá sentimos que la letra y la música debían ser cálidas, que reflejaran que Fernando y Gustavo no son dos superhéroes sino dos compañeros, señalan los integrantes del grupo, mientras continúan su repaso tema por tema. Respecto de la cuarta canción (“Garín”), que rinde homenaje a los combatientes de las FAR que tomaron esa ciudad para presentarse públicamente, dicen que es un tema “alegre, picaresco”, cuya intención era reflejar como se burló ese día la “aparatosidad militar de la dictadura”. Sobre “Juan Pablo Maestre”, el quinto tema, comentan que la búsqueda, a través de la copla, fue gestar un monólogo ficticio en donde su mujer, Mirta Misetich (detenida junto a él el 13 de julio de 1971, aún permanece desaparecida), le habla al militante asesinado. El sexto tema (“Combate de Ferreyra”) aborda la caída del comandante de las FAR, Carlos Olmedo, junto con otros tres combatientes. El séptimo (“El Negro Sabino”) está basado en una poesía que había publicado El Descamisado para el aniversario de la muerte de El Negro, cuyo autor no figuraba, pero que después se supo que fue Alberto José Molinas Benuzzi, asesinado junto a María Victoria (la hija de Walsh) y otros militantes en el denominado “combate de la calle Corro” (29 de septiembre de 1976). Las últimas tres canciones son “Pueblo peronista”, dedicada a todas las mujeres y hombres que lucharon en el transcurso de esos 18 años; “Trelew” (un “aleluya”) y finalmente “Montoneros”, una marcha. Sobre la anteúltima canción, “Los Huerque” dicen que si bien el hecho de los fusilamientos fue muy “triste, desgarrador”, esos caídos no son pasado sino presente. Y por eso los aleluyas, los “presentes”, que es todo lo que se escucha en la canción, junto con el nombre de los asesinados. Respecto de la marcha de cierre, expresan los músicos, no es más que una arenga –bombos mediante– a la lucha por el socialismo nacional.
***

Si uno hace el ejercicio de juntar, a modo de collage, todos los relatos que aparecen en el disco recitados por la voz en off, puede construir una suerte de cuento o saga de relatos sobre el peronismo, que es lo más cercano que la literatura del período (1945-1975) estuvo de dar cuenta del fenómeno peronista durante esas tres décadas.
A modo de homenaje a Walter Benjamin, quien construyó un inmenso libro solo con citas, glosaremos los recitados de este disco, con el afán de ensayar esta serie de relatos sobre el peronismo. Lo mismo se podría hacer compilando las letras de las canciones, sin los recitados: hacer un gran poemario de amor y de guerra. Pero esa tarea se la dejamos al lector. Aquí nos limitamos a ensayar un esbozo de relato con la transcripción de las partes del disco donde habla la voz en off, que podríamos titular:
“El peronismo según los Huerque Mapu”:
I-
1970. El pueblo peronista soporta la dictadura de las botas y monopolios imperialistas.
Pero va gestando su respuesta. Una nueva etapa de la larga resistencia iniciada en 1955, cuando las minorías oligárquicas derrocaron al general Perón.
En 1969 estalla el Cordobazo. Tiempo después, otras puebladas incendian la patria.
Mientras tanto la década del 60 ha traído el definitivo despertar de los pueblos del tercer mundo. La revolución cubana es una luz que persiste. Camilo Torres en Colombia, y la heroica muerte del Che en Bolivia, se suman como señales de un camino hacia la liberación latinoamericana.
Aquí, en nuestra tierra, ese camino tiene el nombre que decidió ponerle el pueblo con su sangre y su combate: movimiento peronista. Un líder: el general Perón. Una compañera inolvidable: Evita. De esta conjunción de vida, lucha y esperanza, del corazón mismo del pueblo peronista, nace una organización político-militar: Montoneros.
Es detenido para ser juzgado el general Aramburu: “Lo llevan prisionero por la tarde del pueblo. Fusil, tacuara y cielo es tiempo despertando. Puede que le pregunten la historia de los muertos allá en José León Suárez, allá lo van juzgando”.
II-
Primero de julio de 1970. Ciudad de La Calera, Córdoba, arriban columnas montoneras.
Son los comandos General San Martín, Eva Perón, Uturuncos y 29 de mayo. La ciudad será tomada y la dictadura militar sufrirá otra de sus grandes derrotas. Un combatiente hecho prisionero por el enemigo levantará su mano como símbolo de victoria…
Y fue esa vez un ejército de pueblo peronista el que tomó una ciudad para convertirla en sueño. En anuncio de alboradas. Fue en aquella ciudad de calles y de córdobas donde se reiniciaban guerras que nunca habían terminado. Que volvían de antiguas edades de la Patria cuando otros hombres se desangraron por el mismo sueño. Un ejército de pueblo golpeando en plena cara de la dictadura, con dos palabras que se repitieron infinitas: Perón Vuelve. Porque los combatientes habían llegado a proclamar primeros bandos de la liberación. Y fue desde tu sangre, Emilio Maza, que escribiste en La Calera la “V” de Venceremos.
III-
El pueblo se va alzando y se agudiza el enfrentamiento con el gobierno militar de los monopolios. Las organizaciones armadas asaltan destacamentos, expropian armas y caudales para el pueblo: brotan en fábricas y barrios ensanchando su horizonte político.
Siete de septiembre de 1970, las fuerzas represivas tienden una emboscada en William Morris. En ella caen, combatiendo, dos comandantes montoneros: Fernando Abal Medina y Gustavo Ramus.
IV-
Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FAR, otra organización político-militar que se rebela en armas contra la opresión y los proyectos del imperialismo. Aunque juntamente con Montoneros y descamisados crecen desde la única bandera de resistencia y triunfo que levanta la lucha popular: el peronismo. Se arman los nuevos combatientes, será el pueblo el que ofrece sus hombres y el resguardo. Treinta de julio de 1970, las columnas de la FAR toman militarmente la ciudad de Garín, provincia de Buenos Aires.
V-
Los proyectos proimperialistas del gobierno encuentran en el pueblo, como siempre, la última frontera, la impasable: FAR y Montoneros, la patria peronista en armas, crecen y se expanden a lo largo y ancho del país. En la dura lucha también sufren derrotas y retrocesos, compañeros muertos y apresados. Impotente el régimen apela al secuestro, a torturas salvajes, al crimen, como Baldú, como Pujals, como los compañeros Verd, también Juan Pablo Maestre y Mirta Misetich, combatientes de las FAR, son asesinados a sangre fría por los comandos armados de la antipatria. Allí mueren los dos: en una conjunción de amor y militancia, que estremecerá al pueblo en lo más hondo de su sentimiento. Juan Pablo y Mirta, Mirta y Juan Pablo. Quizás podamos imaginar que fue ella, esa última noche, la que habló a su compañero, o recordó como nunca aquella frase: en una revolución, se triunfa o se muere.
VI-
Así como las burocracias conciliadoras pactan y ceden ante la dictadura, FAR y Montoneros ya están en el corazón del pueblo. Ya son parte de aquello que anunciara Evita: “el peronismo será revolucionario, o no será nada”. Se lucha por el retorno de Perón a la patria y al poder, se lucha por el triunfo popular. Córdoba: el gobierno lanza sus tanques contra los obreros de la empresa imperialista FIAT: hay represión y cientos de despedidos. Un operativo preparado por combatientes de la FAR, de la FAP y Montoneros fracasa. En el combate de Ferreyra mueren Villagra, Baffi, Teressini, y el comandante de las FAR: Carlos Olmedo.
VII-
Perseguido durante días y días por las fuerzas represivas. Acorralado en tierras de Alta Gracia por cientos de buitres, que siguen sus huellas, se resiste y se desangra el negro Sabino Navarro, peronista y combatiente montonero. Apretá los dientes, negro, “Perón o muerte”, andarás diciendo en el final. A cuerpo y bala te vas confundiendo con el cielo de tu patria. ¡Vamos comandante! ¡Hasta la victoria!
VIII-
Los que dan la vida y los que negocian, los leales al general Perón, y los que conciliaron durante tantos años. Ya lo decía Evita: los descamisados y los alcahuetes, el pueblo peronista y los que traicionan, como si no lo supieran, compañeros. ¿De qué lado estuvieron Valle, Cogorni, Vallese, Mussi, Retamar, Capuano Martínez, Pujadas, Simona, Rasseti? ¿Y dónde estuvieron los otros…?
IX-
Veintidós de agosto de 1972: el pueblo no gasta palabras para esa fecha. Un sólo nombre: “Trelew”. Y toda una historia de luchas se agolpa en dieciséis comandantes que ofrendaron su vida. Esa sangre que el pueblo jamás negociará, ¡porque es su sangre!
X-
Y creció el pueblo montonero. “Perón o muerte” fue su consigna. “Libres o muertos, jamás esclavos”. Fue esa historia de rebeliones y sangre popular. “¡Viva la patria!” fue el saludo y la esperanza. La patria se hizo joven, la juventud se hizo patria. Y el general Perón volvió desde cada uno de los pechos y fusiles peronistas para ponerse al frente de la liberación. Y con el “Tío” reventamos las urnas. Y Perón fue otra vez presidente de su pueblo: se cumplió un sueño, aquél sueño de viejos peronistas que allá por el cincuenta y cinco no se rindieron. El sueño de sus hijos: de Abal Medina, de Olmedo, de Sabino, de tantos compañeros que dieron la vida por su pueblo y por Perón. La lucha no ha terminado. FAR y Montoneros se fusionaron en una sola organización político-militar: Montoneros. Hay que organizarse, pertrecharse, consolidarse y unirse en cada fábrica, en cada barrio, en cada rincón del país, para alcanzar la victoria, y que la clase trabajadora peronista conquiste el poder. Lucharemos entonces por la patria peronista, que será como la quiere el pueblo: ¡montonera y socialista!
***
La síntesis lograda en la grabación del disco, de todos modos, no dejó muy contentos ni a los integrantes de la banda ni a los dirigentes montoneros. Nunca fue fácil el vínculo entre estética y política, entre cultura y revolución, entre creatividad artística y disciplina militante. Y este caso no sería una excepción. El ejemplo más claro, narrado por Zak y Smerling, puede verse graficado en el resultado de la canción dedicada a Ramus y Abal Medina, los dos íconos de la dirección de la organización, caídos en los primeros pasos de la experiencia montonera. En Un fusil y una canción… puede leerse el testimonio de Labrín, quien había pedido ayuda a su amigo Manuel Picón para su composición. También puede leerse, completa, la bella poesía que quedó como resultado… de la que solo se incorpora en la versión final que puede escucharse en el disco (escrita por Casullo)… una sola frase.
De todos modos, y más allá de las diferencias y tensiones que recorrieron el proceso, el resultado logró emocionar ampliamente a la militancia de la Tendencia Revolucionaria.
Como para cerrar el año, tras el festival, “Los Huerque” fueron tapa del N° 31 de El Descamisado, el último de ese 1973 tan intenso y tan particular. “La historia del pueblo cantada para el pueblo”, dicen los grandes titulares, arriba de una foto sacada desde arriba y desde atrás del escenario, en donde puede verse al público y a la banda, con sus pantalones marrones de corderoy de botamangas anchas y ajustados en la parte de arriba (un “look” de época. Una contraseña generacional). Debajo, en letras más chicas, puede leerse:
“En un festival organizado por la Juventud Peronista Regional, los Huerque Mapu presentaron diez canciones que relatan la gesta histórica de los Montoneros.
La gesta histórica de un pueblo luchando por su liberación. De un pueblo que entregó a sus mejores hijos para que Perón sea presidente.
De un pueblo que sigue entregando a sus mejores hijos para lograr la definitiva liberación de nuestra Patria”.
“La Cantata” se tocó completa, por segunda y última vez, el 11 de marzo de 1974, en el primer aniversario del triunfo peronista en los comicios, luego de 18 años de proscripciones. Fernando Vaca Narvaja y Marcos Osatinsky, ambos de la Conducción Nacional de Montoneros, estuvieron en el escenario. Sus palabras no fueron muy entusiastas. No se equivocaban en los malos augurios que anunciaban: un mes y medio después, Perón los echaba de la Plaza de Mayo. Cuatro meses más tarde, el viejo líder se moría, y los comandos parapoliciales dirigidos por “El Brujo” López Rega comenzaban la estocada.
En 1974, de todos modos, junto al grupo de Teatro Popular de Bahía Blanca, Huerque Mapu presenta en el sur del país la “Cantata de Santa María de Iquique”, y también participa en festivales en Córdoba y Buenos Aires (Cosquín y Baradero). En 1975 graban Huerque Mapu II, su tercer y último disco en el país. Cuatro décadas después, al salir publicada la biografía del grupo, el hermano de una de sus integrantes (Hebe Rosell), el reconocido músico Andrés Calamaro, escribió la frase “Una canción puede despertar conciencias y una bala puede apagarlas”, ya citada como epígrafe de este capítulo. Nada más cerca de lo que pasó. Los integrantes de Huerque Mapu partieron al exilio europeo. Permanecerán en España una década. El retorno fue a otra Argentina. La de los dos demonios. La que aún no podía procesar la derrota de esa gran apuesta por la revolución.
AQUÍ, EL DISCO COMPLETO:














.jpg)
















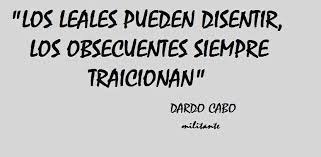




.jpeg)

%20recorte.jpeg)

%20recorte.jpeg)
















.jpg)
.jpg)


No hay comentarios:
Publicar un comentario